EL PROSCRITO
FRAGMENTOS DE UNA LEYENDA
CANTO I
LA FAMILIA
«Keep thy smooth words and juggling homilies
for those that know thee not».
(Lord Byron)
Ante la reja está de un locutorio
de monjas, a la hora de completas,
(no digo la ciudad ni el territorio
por evitar hablillas indiscretas),
la mujer del anciano don Gregorio
de Azagra, caballero de pesetas
pocas, pero de alcurnia rancia, ilustre,
a quien ni aun la pobreza empaña el lustre.
Que dio espanto a las huestes agarenas
un don Gómez de Azagra con la espada,
y añicos hizo él solo tres docenas
de moros en la Vega de Granada;
y que su sangre corre por las venas
de don Gregorio, en cuya dilatada
prosapia no encontró jamás indicio
judaico que tiznar el Santo Oficio;
Ni cayó de traición la mancha fea,
ni hubo sectario alguno de Mahoma,
ni abuelo con raíces en Guinea,
ni, en fin, más fe que la de Cristo y Roma;
claramente verá todo el que lea
(donde se lo permita la carcoma)
la iluminada ejecutoria antigua
que contra malas lenguas lo atestigua.
Cuenta en sus bienes el señor de Azagra
dos minas broceadas; vasta hacienda
de campo, que le rinde renta magra;
y vieja casa de capaz vivienda,
do la vida le endulza y le avinagra
alternativamente la leyenda,
el mate, la tertulia un corto rato,
los acreedores, la mujer y el flato.
Era también de esclarecida cuna
su mujer doña Elvira de Hinojosa;
y aunque en el matrimonio la fortuna
de su marido no medró gran cosa,
fue una santa mujer sin duda alguna;
y como tan austera, escrupulosa
y timorata que es, ciertas cosillas
que en don Gregorio ve le hacen cosquillas.
A la tertulia sin cesar combate,
porque se viene tardes y mañanas
a beberle la aloja y chocolate,
gastando el tiempo en pláticas profanas.
Dice que su marido es un petate,
y algunas veces le llamó Juan Lanas;
quiere que todo, en fin, se le someta,
y trata a don Gregorio a la baqueta.
Cosa muy natural seguramente
en tan alta virtud; ni pudo menos
la que abrasada en santo celo, siente,
aún más que sus pecados, los ajenos.
Y lo peor de todo es que el pariente,
cuando estalla en relámpagos y truenos
su bendita mujer, vira de bordo,
toma la capa, o calla y se hace el sordo.
De esta feliz matrimonial coyunda
tuvo Azagra hijos dos; perdió el primero;
y le vive Isabel, prole segunda,
que ya su corazón ocupa entero.
No ha vuelto la señora a ser fecunda;
y como la Isabel de enero a enero
en aquel monasterio se lo pasa,
no hay más que Elvira y don Gregorio en casa.
De lo que dejo dicho se colige
que la tal Isabel es la heroína
de mi leyenda, y de rigor se exige
que la retrate. Cabellera fina,
rizada sin que el arte la ensortije,
negra; rosada cutis; coralina
boca con marfilada dentadura;
espalda, cuello y brazos, nieve pura.
De beldad envidiados caracteres,
Isabel, en tu patria menos raros,
madre de donosísimas mujeres,
de hombres valientes y de ingenios claros;
pero en el talle esbelto única eres,
y en esos ojos, de su fuego avaros,
fuego amoroso y juntamente esquivo,
en tus tímidos párpados cautivo.
Edúcase la niña en el convento,
sin ver ni la ciudad, ni la paterna
casa jamás. El crítico momento
de pronunciar su despedida eterna
del mundo va a llegar; y el pensamiento
(en que arrullada fue desde la tierna
infancia) de celeste desposorio,
a toda la familia es ya notorio.
Quiere su madre, y quiere fray Facundo,
su confesor, que tome luego el velo;
y ella, a quien el recinto del profundo
retiro en que ha vivido es, bajo el cielo,
el universo todo; ella, que el mundo
recuerda como un sueño vago, al celo
del confesor y a la materna instancia,
cede sin aparente repugnancia.
Bien que a las veces este sueño vago
le muestra un no sé qué dorado, hermoso,
que hace en el alma excitador halago,
muy diferente del claustral reposo.
Quisiera ver el valle, el río, el lago,
la montaña elevada, el mar undoso,
y en libertad triscar por la pradera,
con alguna querida compañera;
Objetos que no ha visto y se figura
aún más bellos acaso que la propia
naturaleza; pues la infiel pintura
de la imaginación, partes acopia,
que unidas no se ven; y es toda pura,
es toda bella y diáfana la utopia
de joven alma, que su forma aeria
y su albor virginal da a la materia.
«¿Y este claustro ha de ser depositario
de mi existencia toda?» Isabel mira
el silencioso, umbrío, solitario
recinto; y sin saber por qué, suspira.
«¿Viviré, como vive mi canario,
que sin cesar de un lado al otro gira
de su prisión, y sin cesar se roza
contra las rejas?» Isabel solloza.
Pero este triste pensamiento pasa,
como en el cielo fugitiva nube,
como el aura sutil que un lago rasa;
y a su nivel de nuevo el alma sube.
Por lo que fray Facundo se propasa
a declarar que no es razón se incube
con tan superfluo empeño en esa idea,
pues la niña consiente y lo desea;
que de su inclinación sale garante,
en cuanto serlo puede el juicio humano;
pero que el corazón es inconstante;
el juvenil espíritu liviano;
y perder no se debe un solo instante
en cumplir un designio tan cristiano,
poniendo un muro indestructible, eterno,
entre el alma inocente y el infierno.
«Esto (concluye) es lo que pide el caso:
no aburrir con sermones a la niña».
«Eso es lo que repito a cada paso»,
Elvira dice, y maliciosa guiña.
«Estoy (responde Azagra) un poco escaso;
pero con la primera plata-piña...»
Mirando a su mujer medroso calla;
la doña Elvira por un tris estalla.
Sólo el respeto al padre la modera.
«¿Qué plata-piña?, dice,
¿cuánta han dado
tus minas, perdurable sangradera
de dinero, en este año, ni el pasado,
ni en seis años atrás? Si la primera
plata-piña es el fondo destinado
para que mi Isabel pronuncie el voto,
¿por qué no dices claro: no la doto?»
«Si no han dado, darán». Aquí el
enojo
de doña Elvira iba a soltar el dique,
y Azagra echaba a su sombrero el ojo,
pues no sabe qué alegue, o qué replique,
cuando el padre advirtiendo por el rojo
color de doña Elvira, que está a pique
de reventar la concentrada bilis,
«Mi don Gregario, en eso está el busilis
(Dice con una flema, una cachaza
admirable), en que den. Pero yo pienso
que podemos hallar alguna traza...
algún arbitrio... verbigracia, un censo
sobre la hacienda». Doña Elvira abraza
la indicación con un placer inmenso:
«Ya se ve; ¿por qué no?» «Si acaso el
fundo
no está gravado (agrega fray Facundo;
y una mirada exploratoria lanza,
como que algún obstáculo presuma);
y si lo está, con una buena fianza
podemos a interés buscar la suma.
Mi compadre don Álvaro Carranza
«Al que en sus garras pilla lo despluma,
(responde Azagra). No se piense en eso;
un dos por ciento, padre, es un exceso».
«Su tertulia de usted don Agapito...»,
repone el fraile. Elvira refunfuña:
«No le puedo tragar; es un bendito,
que come, bebe, pita, el mate empuña,
y sorbe, y charla; y no le importa un pito
que la señora de la casa gruña.
Sólo el mirarle, Dios me lo perdone,
pero no está en mi mano, me indispone».
«¡Caridad!» «Y su tema favorito
es toma el fraile y daca la beata».
«Hereje (dice el padre), un sambenito
le viniera de perlas. ¡Demócrata!
¡francmasón! Pero al fin don Agapito
es hombre servicial y tiene plata.
Ocurramos a él; sé que le sobra;
hará a lo menos esa buena obra».
Ellos, por más que don Gregorio tienta
medios para salir de un compromiso
que a su cariño paternal violenta,
(pues en su corazón está indeciso,
y si accede al monjío, lo aparenta,
por amor a la paz); quiso o no quiso,
acuerdan apelar al contertulio,
y hacer la fiesta en el cercano julio.
La precedente discusión pasaba
en la mañana misma de aquel día
en que, como antes dije, Elvira hablaba
por entre la enrejada celosía
a las amigas monjas; se trataba
de la pobre Isabel... Mas todavía
no le llega su turno al locutorio,
que tiene la palabra don Gregorio.
Acabo de decir que consentía
por el bien de la paz en el monjío.
Aun cuando el primogénito vivía
(que pereció cautivo al filo impío
de cuchilla araucana), lo tenía
por un desacordado desvarío,
bien que pacato, tímido, indolente,
nunca lo contradijo abiertamente.
De lo que procedió que, poco a poco
y sin sentirlo, a indisoluble empeño
se viese encadenado. «¿Estaba loco,
decía, o de mí mismo no era dueño?
¿Cómo ya el concertado plan revoco?
¡Maldita dejadez! ¡fatal beleño,
que a todos los caprichos me sujeta
de ajena voluntad! Soy un trompeta...
«¿Qué digo?... Un padre bárbaro, inhumano,
que ve inmolar esa inocente niña
a un celo iluso, que a interés mundano
sirve tal vez, o a infame socaliña,
y no osa alzar la voz, meter la mano,
porque su ama y señora no le riña,
y no regañe el necio conciliábulo
que la da en su delirio apoyo y pábulo.
«No, ¡por Dios!, no he de ser yo quien permita
se sacrifique así, se eche una losa
sepulcral a mi pobre Isabelita;
no será que me arranquen mi amorosa,
mi cándida, mi tierna palomita.
Sin duda tronará mi santa esposa...
¡Que truene! El corro ladrará... ¡Que ladre!
Quiero ser hombre al fin, quiero ser padre.
«Pero si ella ama el claustro, si la encanta
el claustro, como afirma el fraile seria
y gravemente (y nadie tiene tanta
proporción de juzgar en la materia),
¿debo yo de esa senda pura y santa
extravïarla, hundirla en la miseria
y corrupción del mundo? No lo creo,
porque una cosa dicen y otra veo.
«Ella es verdad que salta y juega y ríe;
¿mas quién no juega y salta en años quince?
Nadie de tales síntomas se fíe,
que de tener se precie un ojo lince.
El que la observe, el que en su rostro espíe
ora el sollozo ahogado, ora el esguince,
verá que en sus adentros Isabela
contra ese pensamiento se rebela.
«De cierto tiempo acá se me figura
que pensativa y lánguida la miro.
Cuando oye hablar de profesión futura,
escápasele a hurto algún suspiro.
Y si su madre la elocuencia apura
pintando las delicias del retiro,
vuelve a un lado los ojos, o impaciente
suele tocar asunto diferente.
«¡Cuántas veces en mí clava la
vista,
y luego melancólica la baja!
No se queja, es verdad; no habla; no chista;
mete ella misma el cuello en la mortaja;
en vez de que la esquive o la resista,
a las que se la ponen agasaja;
así va el corderillo al matadero,
y le lame la mano al carnicero.
«¿Y yo he de consentirlo? Si viviera
mi malogrado Enrique, ese consuelo,
ese apoyo, ese báculo tuviera
en mi vejez... ¿mas cómo, ¡santo cielo!,
cómo dejar me quiten mi postrera,
mi única prenda? A ti, mi Dios apelo;
tú con las fuerzas los deberes mides,
y sacrificio tanto no me pides».
El buen señor los sesos se devana,
y no ve cómo salga del apuro.
A una mujer tan terca y casquivana
hacer la guerra cara a cara es duro.
Su inconquistable genio le amilana;
a la sordina es mucho más seguro.
Un instrumento fácil y expedito
se le presenta; y es don Agapito.
Don Agapito Heredia, el tertuliano
de cuyo filantrópico bolsillo
iba a salir la dote; buen cristiano,
si los hay, aunque amigo del tresillo,
más que del ejercicio cuotidiano,
y nada afecto a gente de cerquillo;
injusta prevención, que no me admira
le tenga en mal olor con doña Elvira;
pero a lo que maquina don Gregorio
circunstancia en extremo favorable;
pues el proyecto Heredia hará ilusorio,
o al menos, por lo pronto, impracticable,
con un no terminante y perentorio,
cuando con él la pretensión se entable;
para lo cual hablarle piensa al punto
con la reserva propia del asunto.
En el suceso don Gregorio fía
haciendo entre los dos aquel enjuague;
y si más adelante otra crujía
sobreviniere que a Isabel amague,
«Con esta industria no hay temor, decía,
porque mientras la dote no se pague
(que no se pagará volente Deo),
pensar en el monjío es devaneo».
Mientras que así discurre el caballero,
y el vaporoso espíritu refresca
dulce esperanza, desvolvió el yesquero;
suena la piedra herida, arde la yesca;
y ya ondeante nube de ligero
humo el cigarro esparce, que la gresca
de pensamientos agitados calma,
y en deliciosa paz aduerme el alma.
Si no estuviera yo de prisa ahora
(que a la mujer de nuestro don Gregorio,
por lo menos hará su media hora,
a la reja dejé del locutorio),
gustoso templaría la sonora
lira para cantar a mi auditorio,
tabaco amado, compañero mío,
tu blando, inexplicable poderío.
Ya el cigarro te exhale, o ya circules
en largos tubos o enroscadas pipas,
o en polvo las narices estimules,
tú los cuidados, tú el pesar disipas.
A príncipes, magnates o gandules,
¿una incomodidad ralla las tripas?
¿abruma la fatiga? ¿enfada el ocio?
Tú eres del alma cordïal socrocio.
Despejas tú la embarazada cholla
del sabio, y le solazas las vigilias;
más vívidos sus cuadros desarrolla
el pensamiento, cuando tú le auxilias;
y si el poeta alguna vez se atolla,
le acortes tú; la rima le concilias
que a sus esfuerzos se resiste ingrata,
y en fácil verso el numen se desata.
Mas ahora es forzoso que se trate
de don Gregorio, que discurre y pita,
pita y discurre; y luego pide un mate:
«¡Un mate!» El buen señor se desgañita,
y el mate no parece. «¡Cunefate!
¡Serafina! ¡Tomasa! ¡Margarita!
Es de perder el juicio, ¡Dios eterno!
¡Qué crïados! ¡Qué casa!
¡Qué gobierno!
Viene por fin el mate. «¿Y doña
Elvira?»
«Salió». Gregorio pone el gesto grave,
sorbe, y a la pared atento mira.
«¿Y Margarita donde está?»
«¡Quién sabe!»
«Toma; y no más». El mozo se retira.
«Cierra esa puerta, ¡bestia!» «¿Le echo
llave?»
«¡Bruto! ¿quieres aquí tenerme preso?
Júntala sólo, y márchate, camueso».
Tras esto don Gregorio se reclina,
y echa antes de comer su larga siesta.
Despierta; pita; sorbe; Serafina
viene a decir que está la mesa puesta.
Comen. Un guachalomo, una gallina,
porotos, charqui, un pavo, tal cual fiesta
es, con su buen porqué de ají y de grasa,
lo que da la despensa de la casa.
Un rato Azagra está meditabundo;
y ya que el buche con un trago enfría
de lagrimilla, «Es mucho fray Facundo
(dice como entre veras e ironía);
¡qué talento de fraile! y ¡qué rotundo,
qué colorado está! Por vida mía,
¡que tiene harta razón su reverencia,
para decir que engorda la abstinencia!»
Dudando si lo que oye es befa o loa,
dice la dama con mirar perplejo:
«Aunque al siervo de Dios la envidia roa,
es hombre de virtud y de consejo».
«Y do el siervo de Dios pone la proa,
responde en tono socarrón el viejo,
no hay cosa que al esfuerzo no sucumba
de su elocuencia». Impertinente zumba,
Y de que el buen señor se arrepintiera
en otras circunstancias. Ni al presente
osara tanto Azagra, si no fuera
que al recordar su treta, el pecho siente
bullir de gozo. Elvira no se altera:
«Resuella por la herida mi pariente»,
dice a su sayo y calla. «Fue un bonito
recurso el de la bolsa de Agapito,
prosigue Azagra. Es franco caballero;
tengo de su amistad más de una prueba;
y prestará gustoso su dinero,
cuando tan santo fin la cosa lleva.
Hija, mañana mismo hablarle quiero».
«Nuestra Señora sus entrañas mueva,
y nuestro pensamiento ponga en planta»;
contesta doña Elvira, y se levanta.
Don Gregorio tomó sombrero y capa;
doña Elvira la saya y la mantilla.
Ella se va a las monjas; él se escapa
al tajamar, en donde la pandilla
de tertulianos al pasar le atrapa.
Se habla de independencia y de malilla;
y de Marcó del Pont y de la, España,
y de cera, polvillo y telaraña.
Eran aquellos días de funesta
memoria, en que la Patria moribunda
cambió en lutos la túnica de fiesta,
y la guirnalda en la servil coyunda.
La noble frente que miraba enhiesta
al astro de la gloria, ya en profunda
sombra eclipsado, triste inclina al suelo,
y no divisa un término a su duelo.
Noche improvisa oscureció la aurora
de libertad. Venciste, ¡tiranía!
Mártires y cautivos atesora
allá el presidio, acá la tumba fría;
y de los hijos que la Patria llora
se ve crecer la suma cada día.
Doquiera oculto el espionaje acecha,
y va la proscripción tras la sospecha.
Noche fue de dolor; no de letargo;
que si el pecho una vez respira aliento
de dulce libertad, no sueñe largo
desmayo, ni durable rendimiento
el opresor; vendrá desquite amargo;
de la retribución vendrá el momento;
mientras él altanero se entroniza,
arde divino fuego en la ceniza.
Tal el estado de la Patria era;
reina Marcó del Pont; y aquella inculta,
baja, soez canalla talavera
roba, asesina, y más que todo, insulta.
El dieciséis principia
su carrera,
y a la arboleda y a la mies adulta
las frutas pinta y las espigas dora,
ardiendo el campo en sed abrasadora.
Y a par del turbio río iba y venía
nuestra tertulia en platicar discreto,
que temeroso de escondido espía
tras cada tronco y cada parapeto,
en tímido susurro se confía
con aire de misterio y de secreto
cada vez que dan sueltas a la crítica
sobre cualquier asunto de política.
De varias trazas eran, genios, modos;
y aunque de armas tomar ninguno fuera
(porque de los cincuenta pasan todos),
son por una mismísima tijera
cortados en tratándose de godos;
y si de Elvira el nombre no sirviera
de protección, tuvieran hoy la cancha
en parte no tan fresca ni tan ancha.
Este de O'Higgins el valor celebra,
o de Carrera o Freire las hazañas;
quién la exacción deplora, que a una quiebra
le reduce y le saca las entrañas;
maldiciones aquél (¡qué horror!) enhebra
contra el augusto rey de las Españas;
y en profética trípode se encumbra
alguno ya, y a San Martín columbra.
Sentada en tanto Elvira ante las rejas
del locutorio, como arriba indico,
aligeraba un poco las bandejas
de las devotas madres. Con el pico
que Dios le ha dado ensarta mil consejas,
moviendo sobre el seno el abanico,
y dando todo el grato condimento
en que consiste la sazón de un cuento;
no el de la destrucción que hiere y mata,
mas de la caridad que muerde y pica,
con aquella prudencia timorata
y aquel celo cristiano que edifica.
De esta manera justamente trata
a don Gregorio su mujer: critica
su dejadez; su indevoción censura;
mas, propiamente hablando, no murmura.
Sobre el programa, en fin, del ya cercano
monjío el general discurso rueda.
Tembló Isabela oyendo aquel tirano
decreto que en un claustro la empareda;
cáesele el abanico de la mano;
pierde el color; atónita se queda;
mas al imperio maternal se inmola,
y no pronuncia una palabra sola.
Nadie averigua si en el alma siente
inclinación al religioso estado.
¿Puede no amar la joven inocente
el santo asilo donde se ha crïado?
Aquel sí irreflexivo, indiferente,
pedido no diré, sino dictado
a la niñez que su sentido ignora,
indisoluble vínculo es ahora.
¡Indisoluble!... así lo juzga. El pecho
que resignado y dócil y sumiso
natura y arte a competencia han hecho;
a quien la abnegación deber preciso,
y ajeno mando es natural derecho;
que sólo quiso, en fin, lo que otro quiso;
¿la suerte que una madre lo destina
rechazar osará? Ni aun lo imagina.
«¿De qué me asusto? (en su interior
exclama).
¿No he sido siempre destinada al velo?
¿No lo admití? ¿No lo esperé? Me llama
el cielo mismo; ¿y contradigo al cielo?
Un mundo vil, que tanto vicio infama,
¿he de poner con Dios en paralelo?
Diciendo así, conformidad serena
rayó en el alma, y mitigó la pena.
Esto en el sobredicho locutorio;
mientras desde el paseo le decía
a su cara consorte don Gregorio:
«Bravo chasco te pegas, prenda mía».
Jamás le vio el andante consistorio
de tan jovial humor como aquel día;
¡mísero! y truena ya la nube parda
de la tormenta horrible que le aguarda.
Luego que la oración da el campanario
de la vecina iglesia, a la morada
de don Gregorio van, donde el rosario
rezaban doña Elvira y su mesnada.
No hubo esta noche nada extraordinario
en la tertulia: naipes, varïada
conversación, el consabido mate,
cigarros, dulce, aloja y chocolate.
Al sonar el reloj las nueve y media,
«Señores, con la música a otra parte—,
a sus contertulianos dice Heredia;
y cuando ya, como los otros, parte,
el don Gregorio la ocasión promedia,
y a hurto en baja voz, «Quisiera hablarte,
le dice, es un favor de poca monta;
y...» «Ya sabes que está mi bolsa pronta
para servirte», respondió Agapito.
«Negocio conclüido; no hables de eso».
«No es lo que tú imaginas; es...» «Repito
que es cosa hecha, peso sobre peso».
«¿Qué cosa?» «Los dos mil».
«No necesito.
En otra muy distinta me intereso.
No quiero que prometas, ni que entregues,
ni que fíes; se trata de que niegues».
«¿Que niegue? Es imposible, amigo es
tarde».
«¡Misericordia!» «Fray Facundo vino
(eran como las cuatro de la tarde)
con un recado muy atento y fino
de tu querida esposa, que Dios guarde...»
«No pases adelante; lo adivino».
«Como me aseguraba tu anüencia,
expresada, me dijo, en su presencia...»
«Sí, la expresé, con una soga al
cuello».
«Y como entiendo que la niña anhela
meterse monja, y empeñada en ello
parece estar tu santa parentela...»
«Basta, no digas más. Echado el sello
a mi desgracia está. ¡Pobre Isabela!
Todo al revés, Heredia, me sucede.
Parece que el demonio lo hace adrede».
«No tal; esos petardos te granjea
el hacer, como haces, a dos caras.
Si no quieres que ciña la correa
tu hija Isabel, ¿por qué no lo declaras?
Y si la pobre chica titubea,
o lo repugna, y tú la desamparas
que protegerla debes, cruel, impía,
abominable esa omisión sería.
«Y más diré. Si yo su padre fuera,
y en esa tierna edad la viera ansiosa
de vestir el sayal, lo resistiera
con todo mi poder; que no, no es cosa
en que se deba estar a la ligera
decisión de alma incauta, veleidosa,
dócil a toda voz, a todo imperio,
el consignar la vida a un monasterio.
«La que renuncia al mundo en esa verde
edad primera, ¿podrá ser que estime
lo que la aguarda, o sepa lo que pierde?
Y cuando, vuelta en sí, ve que la oprime
cadena eterna, y despechada muerde
el duro hierro, ¿a quién acusa, dime?
Al que su juicio leve, antojadizo,
debió haber alumbrado, y no lo hizo.
»En dar consejos donde no hay deseo
de recibirlos, siempre hallé reparo.
Mi genio lo repugna. Mas te veo
en aflicción, y debo hablarte claro.
Tu flojedad es un delito feo.
La autoridad paterna es el amparo
natural de Isabel. Defiende, guarda
su inocente candor. ¿Qué te acobarda?»
«¿Y entregado el dinero fue?» «Lo
mismo,
porque lo tengo prometido y pronto».
«¿A quién se puso, Heredia, un sinapismo
como el de esta mujer? ¿Qué pobre tonto
sufrió jamás tan fiero despotismo?
Pero verán, si en cólera me monto,
de lo que soy capaz. Volverá al techo
paterno mi hija... volverá a mi pecho...
»Volverás, volverás, yo te lo
fío...
Harto tiempo tratada como ajena
fuiste ya, mi Isabel, regalo mío,
víctima de...» Diciendo así, refrena
la voz un repentino escalofrío;
en el hinchado esófago le suena
tumultuoso vapor; eructa, brama;
en suma, le da el flato, y va a la cama.
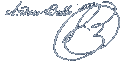
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com