CANTO III
LA CHACRA
«Mais l'amour sur ma vie est encore loin d'éclore;
c'est un astre de feu dont cette heure est l'aurore»
(Lamartine)
¡Al campo! ¡Al campo! La ciudad me enoja.
Esas tristes paredes do refleja,
la luz solar intensa, ardiente, roja,
no quiero ver, ni del balcón la reja,
donde una flor cautiva se deshoja,
e inclinándose lánguida semeja
suspirar por la alegre compañía
de sus hermanas en la selva umbría.
¡Al campo! digo yo como Tancredo;
mas no en verdad al campo de batalla,
donde el tronar del bronce infunde miedo
y el zumbar de la bala y la metralla;
ni al campo donde el bárbaro denuedo
de un falso honor, teutónica antigualla,
dos pechos pone a dos contrarias puntas
por ofensas reales o presuntas;
Sino al campo que alegra fuente pura
con el rumor de su cristal parlero;
y de la selva a la hospital verdura,
de paz y holganza asilo verdadero;
do el aura entre los árboles murmura,
y la diuca revuela y el jilguero;
y de trémulos iris coronada
salta del monte al valle la cascada;
Y a la colina que, al rayar la aurora,
la ciudad nebulosa me descubre,
mientras el suelo en derredor colora
de azules lirios genial octubre;
do fresco baño el río, y mugidora
vaca me ofrece su tendida ubre,
o salgo envuelto en poncho campesino
a respirar el soplo matutino;
A la animada trilla, y al rodeo,
de fuerza y de valor muestra bizarra;
del pensamiento al vago devaneo
bajo el toldo frondoso de la parra;
al bullicioso rancho, al vapuleo,
al canto alegre, a la locuaz guitarra,
cuando chocan caballos pecho a pecho,
y en los horcones se estremece el techo.
Pláceme ver en la llanura al guazo,
que, al hombro el poncho, rápido galopa;
o con certero pulso arroja el lazo
sobre la res que elige de la tropa.
Pláceme ver paciendo en el ribazo,
que una niebla sutil tal vez arropa,
la grey lanuda, y por los valles huecos
de su ronco balido oír los ecos.
Pláceme penetrar quebrada umbrosa,
y dando suelta al pensamiento mío,
fijar la vista en la corriente undosa
con que apacible se desliza el río,
a cuyo murmurar visión hermosa
evoca el alma en dulce desvarío;
visión de alegres días que corrieron
sobre mi vida, y para siempre huyeron;
y se desvanecieron, cual la cinta
de aéreo iris que en la azul esfera
deshace el viento, o cual la varia tinta
que, cuando el sol termina su carrera,
blanco vellón de vagas nubes pinta,
o cumbres de nevada cordillera,
y el soplo de la noche las destiñe,
y parda franja al horizonte ciñe.
Véolos otra vez aquellos días,
aquellos campos, encantada estancia,
templo de las alegres fantasías
a que dio culto mi inocente infancia;
selvas que el sol no agosta, a que las frías
escarchas nunca embotan la fragancia;
cielo... ¿más claro acaso?... No, sombrío,
nebuloso tal vez... Mas era el mío.
Naturaleza da una madre sola,
y da una sola patria... En vano, en vano
se adopta nueva tierra; no se enrola
el corazón más que una vez; la mano
ajenos estandartes enarbola;
te llama extraña gente ciudadano...
¿Qué importa? ¡No prescriben los derechos
del patrio nido en los humanos pechos!
¡Al campo! ¡Al campo! Allí la peregrina
planta que, floreciendo en el destierro,
suspira por su valle o su colina,
simpatiza conmigo; el río, el cerro
me engaña un breve instante y me alucina;
y no me avisa ingrata voz que yerro,
ni disipando el lisonjero hechizo
oigo decir a nadie: ¡advenedizo!
Pero volviendo al cuento comenzado,
digo que don Gregorio en tiempo breve
tanto convaleció, que trasladado
es a vecina chacra donde eleve
el tono de sus nervios relajado
la salubre impresión de un aire leve,
puro, que el grande pueblo adonde mora
se hallaba entonces sucio, como ahora.
Y haciendo a cada cual justicia neta,
digo también que, no al doctor Grajales
la salud le debió, ni a la lanceta,
ni a doctas confecciones mercuriales;
sino a la terapéutica discreta
de Valdemor, que sólo cordïales
y anodinos a el alma enferma aplica,
que no se hallan en frascos de botica.
Es en sustancia el régimen süave
que llama antiflogístico la ciencia.
A doña Elvira alejan (ya se sabe
que era toda flogisto por esencia)
y empeño fue dificultoso y grave,
pues le parece cargo de conciencia
que, si muere, no lleve don Gregorio
su recomendación al purgatorio.
Y más interesada que la suya,
ni que tanto la carga le aligere
cuando de su prisión el alma huya,
no puede haber. Repugna, Pues, no quiere,
por más que se le diga y se le arguya,
de su lado apartarse. Que se muere
su caro esposo, exclama sollozando,
y en trance tal, si no le asiste, ¿cuándo?
Del tono moderado por instantes
al de la ira y la soberbia pasa.
«¡Qué par de consejeros importantes!...
Señor don Agapito, en esta casa
mando yo... Vomitivos y purgantes,
mi buen doctor, prescriba usted sin tasa;
en cuanto a lo demás no le consulto,
y su proposición es un insulto».
Pero al oír que deja el monasterio,
y que su hija prontamente llega,
toma un semblante la contienda serio;
ya no es ira la suya, es rabia ciega.
Propásase al baldón, al improperio;
grita, patea, jura. Al que la ruega,
al que la insta, ordénale que calle,
y le muestra la puerta de la calle.
Don Agapito, que, si bien modesto
y circunspecto, nada emprende en balde,
tiene ya prevenida para esto
la intervención del cura y del alcalde.
En el rostro de Elvira descompuesto,
al carmín desaloja el albayalde;
el furor la enajena, la sofoca;
de la casa se va como una loca.
No volvió más; sucede a la señora
la señorita; el suspirado abrazo,
al padre alienta, sana, corrobora;
sola Isabel le cuida; el tierno brazo
le tiene la cabeza y le incorpora;
tal vez la calva frente en su regazo
posa; tal vez, solícita enfermera,
a su lado pasó la noche entera.
Tal vez, abriendo angélica sonrisa
frescos labios, do el viento aromas bebe,
el revuelto cabello asiendo, alisa
con la mano gentil de pura nieve.
De báculo le sirve si va a misa,
si por el corredor los pasos mueve;
diviértele el fastidio; le consuela;
la que le ceba el mate es Isabela.
¡Y él también, cuánto la ama!
¡Pobre anciano!
¡Cuántas veces en tanto que dormita,
velándole ella en el sillón cercano,
decir le oye: «¡Isabel! ¡lsabelita!»;
y puestas la una mano en la otra mano,
¡cuántas veces a ti, Virgen bendita,
los ojos vuelve, y presintiendo azares
en su orfandad, te ruega que la ampares!
Por la ciudad en tanto la noticia
de la nueva beldad al punto vuela.
¡Visitas mil! No es ella la que oficia
en el salón, sino una tía abuela;
la que por ella fue; doña Leticia
de Azagra Valdovinos y Varela,
la más discreta y más cabal matrona
que llenó estrado, o que oprimió poltrona.
Doquiera que la niña ver se deja,
tras sí arrastra las almas con la vista.
Lleva desaliñada la guedeja;
no le cortó el vestido la modista;
mas en gracia, en beldad, no hay su pareja;
viejo ni mozo no hay que la resista.
Dicen al ver su cara y cuerpo y traza
los hombres, ¡ángel! las mujeres, ¡guaza!
No canta... Importa poco. A el alma cuela
de aquella voz la innata melodía,
mejor que la más dulce cantinela
de la hechicera Malibrán García.
No baila... Pero tiene la Isabela
un talante, un andar, que sentaría,
si no de Chipre a la deidad liviana,
a la casta hermosura de Dïana.
Pero la historia es menester que siga,
Recibe la carreta el cargamento;
el carretero unce y empertiga;
los perezosos bueyes al violento
primer arranque la picana obliga;
y rueda estremeciendo el pavimento
la vacilante mole, y con chirridos
horrorosos taladra los oídos.
Iban en la carreta Margarita,
Tomasa, el consabido negro paje,
con la balumba bárbara, infinita
de que consta un doméstico menaje,
y que llevar consigo necesita
todo el que alguna vez al campo viaje,
si vivir al estilo, no le agrada,
de nuestros padres en la edad dorada.
Cabalgan en unión y compañía
de tal cual obsequioso tertuliano,
el don Gregorio, la Isabel, la tía,
y Cunefate. Un espacioso llano
(que allá y acá interrumpe una alquería,
hermosa con los dones del verano),
y de una acequia el mal seguro puente,
huella la cabalgata lentamente.
Y luego entre la salva vocinglera
de una turba de perros ladradores,
recibe de naranjos larga hilera
a nuestros polvorientos viajadores,
que, apenas desmontados, la escalera
suben; y ya en los altos corredores,
vasto paisaje admiran de sembrados,
potreros, rancherías y arbolados.
Don Agapito, de la chacra dueño,
cariñoso a los huéspedes atiende;
a la doña Leticia rinde el sueño;
y el don Gregorio su cigarro enciende;
mientras Isabelita el halagüeño
panorama, que ante ella el campo extiende,
goza con emoción, que no le cabe
dentro del pecho, y descifrar no sabe.
Allá eleva la torre de la aldea
su pardo fuste; acá la choza exhala
blanca espiral; la viña verdeguea;
la higuera ostenta su frondosa gala;
susurrando un ciprés se bambolea;
el toro muge; el corderillo bala;
pelado risco arroja en la llanura,
dominador jayán, su sombra oscura.
No hay verde seto de tupida zarza
do a su amador la tórtola no arrulle,
ni umbrío bosquecillo que no esparza
perfume grato, si agitado bulle;
navega ufano el ánade; la garza
cándida en el estero se zabulle;
todo semeja que a gozar incita,
y que de amor y de placer palpita.
¿Qué sientes, Isabel, en el otero
cuando cuelga la noche su cortina
lúgubre, y paso a paso el valle entero
ocupa, y su fanal en la colina
occidental enciende ya el lucero,
que al pálido crepúsculo domina,
como lámpara triste que destella
sobre un sepulcro, triste pero bella?
Y cuando persiguiendo la pintada
mariposa, te internas en la espesa
arboleda, y te paras agitada
de secreto pesar ¿qué te embelesa?
En el recinto oscuro tu mirada
¿qué fija así? ¿Qué
suspensión es ésa?
¿A qué mágico canto, a qué rüido
misterioso diriges el oído?
Y cuando ves el baile de la choza,
y la sonora voz de la vihuela
los descuidados pechos alboroza
de la rústica turba ¿qué revela
al tuyo aquel mirar que tanto goza
en lo que mira, aquel mirar que anhela,
y el que responde cariñoso y grato,
y el que tímido amor hurtó al recato?
Pero el alegre canto bien publica
lo que habla de los ojos el idioma,
y lo que en bajo acento se platica;
y qué dice la mano que se toma,
o se esquiva, o se da; qué significa
aquel rubor que a la mejilla asoma,
cuál es de los suspiros el sentido,
y del adiós mil veces repetido.
¿Mas qué te turba ahora y te amilana,
pobre Isabel? Pausada, grave, austera,
como el consejo de una madre anciana,
el viento trae, tu pecho reverbera,
la conocida voz de la campana
del monasterio; voz que se apodera
del alma toda, y cada son que emite
ven, niña, ven, parece
que repite.
Como de caballeros joven tropa,
en cierto drama, de alborozo llenos,
se ven banquetear, henchir la copa,
brindar, reír; y cuando piensan menos,
en grave marcha, en luenga y parda ropa,
entra una procesión cantando trenos
de penitencia, y para la alegría
en aflicción, y en funeral la orgía;
así al oír aquella voz sonora,
a la visión de mundanal contento,
a la dulce emoción encantadora
(germen de un imperioso sentimiento,
destello de un incendio que devora)
temor sucede y mustio abatimiento.
A el alma inquieta aquella voz reclama;
es voz del otro mundo, que la llama.
¿Tan joven, y tan tímida, y tan pura,
y un roedor remordimiento abriga?
¿A los goces de un ángel de dulzura
se mezcla ya de un sinsabor la liga?
¿Es que la copa de mortal ventura
siempre esconde un fermento que atosiga?
¿O nuestros propios míseros errores
ponen tal vez la espina entre las flores?
Yo no lo sé. Mas hay un pensamiento
que a todas horas en el alma nace
de Isabel; que acibara su contento,
y no deja que libre se solace;
las eternas paredes del convento...
¡tumba de vivos en que el alma yace!
¡desierta melancólica morada,
a los placeres... al amor cerrada!
¿Al amor? sí; no hay duda; ya Isabela
pronunció la palabra misteriosa;
la mágica palabra que revela
una existencia nueva, deliciosa,
excelsa; los mil ecos que encarcela
el corazón, bandada bulliciosa,
despiertan, y más pura y encendida
la llama centellea de la vida.
Yo no daré (qué fastidioso haría
el cuento a mis lectores) el diario
del padre, de la hija y de la tía
en este hermoso albergue solitario.
Un día pasa, y otro, y otro día
sin que nada notable, nada vario
suceda allí; la noche al fin primera
de marzo vino, en esta historia era.
Isabela dormía (era la una
o poco más); y despertando acaso,
en el contiguo corredor alguna
persona cree sentir, que a lento paso
va y viene. Lanza la creciente luna,
trasmontando los cerros del ocaso,
un rayo, que se rompe en una reja
y en el opuesto muro la bosqueja.
Y en el espacio que la luna tasa,
a la luz en aquel opuesto muro,
nota Isabel que un hombre a veces pasa,
quiero decir de un hombre el trazo oscuro,
con manta y guarapón. Es de la casa,
según se ve, por el andar seguro,
y por no haber un perro que le ladre.
«¿Un crïado tal vez? ¿tal vez mi padre?»
Isabela concluye que no puede
ser sino algún crïado; y ya no tarda
en dormirse otra vez, cuando sucede
lo que tanto la turba y acobarda,
que respirar apenas le concede
y encomendarse al ángel de su guarda;
llegose el hombre a la cerrada puerta,
que hallarse suele rara vez abierta;
porque esta alcoba sólo comunica
con el cuarto vecino, do acostada
doña Leticia duerme. El hombre aplica
con la mayor frescura a la vedada
puerta una llave... «¡Dios!... ¿Qué
significa?...
¡Sin duda algún ladrón!...
¡Desventurada!»
El hombre entró... Después, con gesto grave,
cerró otra vez la puerta y la echó llave.
Y luego con la misma flema arroja
sobre la tierra el guarapón; se quita
la grosera chamanta azul y roja,
y... «¡Socorro! ¡socorro! Isabel grita.
¡Un hombre!... ¡un hombre!» «¡Cielos!...
¿quién aloja
ahora en este cuarto?... ¡Señorita!,
dice el mancebo (que lo era), ha sido
un desgraciado error... ¡No más rüido!»
«Silencio ¡por la Virgen! Si usted llama,
me pierde para siempre. Yo venía,
como suelo, a dormir en esa cama,
por supuesto creyéndola vacía...
¡Silencio!... Sois mujer, sois una dama;
ser causa de mi muerte os pesaría;
sabed que soy... mi suerte deposito
en vuestra compasión... soy un proscrito».
«Salga usted luego, pues; salga usted luego»...
dice ella y tiembla. «Salgo en el instante;
pero ¡por Dios! ni una palabra, os ruego,
ni una palabra a nadie... El más distante
rastro, el menor indicio de que llego
a este sitio, a perderme era bastante,
¡y ojalá que a mí solo!.. Hay una vida
cara, preciosa en mí comprometida.
»¡Adiós!» «El cielo de
peligro os guarde»,
dice Isabel, del joven apiadada.
Iba a salir; mas por desgracia es tarde;
de Gregorio a la voz, viene alarmada
la gente de la casa, haciendo alarde
de garrote, puñal, pistola, espada.
«Hija, dice el anciano, ¿qué sentiste,
qué te asustó, que tales voces diste?»
«Nada, caro papá. —Fue un susto vano».
Aunque las voces de Isabel ha oído
Gregorio solo, que si bien lejano
tiene su cuarto y lecho, no ha podido
esta noche dormir el pobre anciano,
juraban los demás no haber sentido,
sino visto también extraña gente,
que pinta cada cual diversamente.
Dos guazos, asegura Cunefate;
el negro, tres; hombre hubo que vio cinco:
el dicho ajeno cada cual rebate,
y se aferra en el suyo con ahínco.
«No puede ser». «Sí tal». «Es
disparate»...
Y en esto allí se apareció de un brinco
un perro extraño, que en la voz los gestos,
da de inquietud indicios manifiestos.
Huele y escarba en el umbral vecino,
y gritos da como que avisa o llama.
Afortunadamente un inquilino
llega, que como suyo lo reclama.
«Señor, dice el patán, que era ladino,
yo no he visto moverse ni una rama,
¿Hombre en la chacra extraño?... ¡Tontería!
¡Tanto perro!... y la luna como el día».
Azagra al fin se vuelve satisfecho,
pero dejando guardia suficiente
para que estén alerta y en acecho
por si en la casa algún rumor se siente.
Vese Isabel en un terrible estrecho:
salir el mozo es imposible; hay gente
alrededor que vela; ¿pero dónde
le dará asilo? ¿en qué lugar le esconde?
¡En su alcoba un mancebo! ¿Y a qué
hora?
Solamente el pensarlo la estremece
y hasta su frente de rubor colora.
Fuerza es se vaya luego, antes que empiece
el matutino albor; que si la aurora
le encuentra en este sitio, el riesgo crece;
o más bien es preciso ¡horrible idea!
que todo el mundo y su papá le vea.
Es menester que al punto le desvíe
de este lugar, concluye Isabelita,
o que su vida a mi papá confíe
y al favor celestial de la bendita
madre de la Merced. ¡Ella le guíe,
que a los cautivos las cadenas quita!
Esto entre sí; y en tímido, confuso,
piadoso acento, al joven lo propuso.
Que alcance su secreto alma nacida
resiste él, y de nuevo recomienda
a Isabel a guardarlo: «Que la vida,
dice, va en él, la estimación, la hacienda
de... Pero libre el paso a la salida
parece... El cielo os guarde». «Él os
defienda».
Paró un instante, a ver si alguien cuidase
del largo corredor; y visto, vase.
El corredor estaba despejado,
y atravesarle sin peligro pudo;
pero dos o tres gradas no ha bajado
de la escalera, cuando un grito agudo
de alarma a la familia aquel menguado
negrito dio, que así medio desnudo
como está, de la tierra se levanta,
y le sigue, y le agarra de la manta.
«Suelta, dice el mancebo, o te traspaso
con esta daga el corazón». Su presa
soltó el negrito, y hacia atrás dio un paso;
el otro corre; una arboleda espesa
le oculta; monta en su caballo; al raso
sale después; e impávido atraviesa
cercas, potreros, huertas, viñas, soto,
dejando a la familia en alboroto.
Uno coge puñal, otro machete;
otro un descomunal bastón agarra.
Éste en el denso matorral se mete;
aquél registra el huerto, aquél la parra;
y Cunefate, alzado a matasiete,
le jura escarmentar si le echa garra;
todo es correr por campos y por cerros,
gritar de guazos y ladrar de perros.
Y mientras de este modo se alborota
la chacra, y la feliz doña Leticia,
que vence en el dormir a la marmota,
ni un instante de sueño desperdicia,
la asustada Isabel reza devota,
con el oído puesto a la noticia
que a su regreso cada cual relata,
y que el patrón recibe en gorro y bata.
Y cuando ha oído que el ladrón supuesto
escapa, y no se sabe a do camina,
gracias por un favor tan manifiesto
rinde a Dios; y corriendo la cortina
(pues el calor de estiva noche el puesto
cede ya a la frescura matutina)
hunde otra vez la frente en la almohada,
y queda en dulce sueño sepultada.
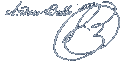
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com