LA NIÑA QUE SABÍA DIBUJAR EL MUNDO
Aquella ciudad era muy pobre.
Aquella ciudad era tan pobre que no tenía ni un solo día.
Todo su caudal se componía de noches y de noches.
Aquella ciudad estaba muerta.
Una vez, a la ciudad aquella llegó una niña.
Una niña que sabía dibujar el mundo.
Como la niña era buena se apiadó de aquella ciudad.
Y comenzó a dibujar las estrellas.
Dibujó millones y millones, sin cansarse.
Eran unas estrellas infantiles, igualitas a las que subieron al cielo.
Y estaban tan bien dibujadas que empezaron a brillar.
Después dibujó la luna.
Era una luna desganada y paseandera como la que suele
enriquecer nuestras noches.
Lo mismo le debió parecer a la niña, pues tomando la luna
entre las manos la levantó sobre aquella ciudad.
Después dibujó las casas.
Las hizo a su semejanza, es decir, modestas y tranquilas.
Si le dibujó un patio abierto a cada una fue para que el cielo
las estuviera siempre gobernando.
Eran unas casas bajas y lisas y silenciosas como las que nos enseñan
a vivir y como las que nos enseñarán a morir.
Y estaban tan bien dibujadas que empezaron a contentarse, despacito.
Después dibujó las calles.
Eran unas calles largas y rectas como el mástil de la guitarra.
Si las hizo iguales fue para que ninguna abarcara más dicha ni más pena
que las otras y para que el atardecer tuviera la misma intensidad
y la misma latitud en todas ellas.
Eran unas calles como las que conoce nuestra felicidad monótona y vagabunda.
Y estaban tan bien dibujadas que empezaron a entristecerse despacito.
Después dibujó las vidas de los hombres y de las mujeres.
Dibujó muchachos como nosotros y muchachas como la novia
de cada uno de nosotros.
Eran humanidades sencillas y mansas, con la docilidad del agua
y también con su hondura luminosa.
Humanidades como las de todos los que, ahora y aquí, coincidimos
en un momento de vida y de voluntad de vida.
Y estaban tan bien dibujadas que empezaron a morirse, despacito.
Después la niña dibujó todas las cosas del mundo.
Las presentes y las ausentes.
Como la niña era buena se las regaló a la ciudad aquella, que ya le pertenecía
totalmente, con esa totalidad de poderío que tiene Dios sobre el pecado y el perdón.
La noche, que había visto el milagro, se persignó asombrada.
Así nació la Cruz del Sur.
Aquella ciudad se llamaba Buenos Aires.
Aquella niña se llamaba Norah Borges.
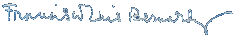
Francisco Luis Bernárdez