DISCURSO MORAL
SOBRE LA TEMPLANZA EN LOS DESEOS
¿De qué se queja, Arnosto, el débil hombre
Si su menguada condición olvida;
Y sin límite explaya sus deseos,
Cual turbio mar sin fondo y sin orilla?...
Nace llorando en angustiosa cuna,
Y largo tiempo con afán respira;
Amparando su frágil existencia
De una madre el amor y las caricias:
Como sueño fugaz vuela su infancia,
Sin que acierte á gustar su breve dicha;
Y apénas ya garzón saluda ufano
La grata primavera de la vida,
Él propio acorta el término a sus bienes,
Y cuanto toca, con su ardor marchita.
De una ilusión en otra, de un delirio
Precipítase en mil; ansía, suspira,
Corre con loco afán, tiende los brazos
Tras una y otra sombra fugitiva;
Y al irla ya a estrechar contra su seno,
La suerte con un soplo la disipa.
Así agota su mísera existencia;
Eternos juzga los veloces días;
Y los granos de arena cuenta ansioso
Que miden los instantes de su vida;
Mientras de males y dolor cargada
La vejez lentamente se avecina;
Y al ir el infeliz a dar un paso,
Abierta ante sus pies la tumba mira.
¿Quién en el mundo, quién, dime uno solo
Que el breve espacio con sus ojos mida;
Y el ímpetu modere y el aliento,
Con la meta fatal siempre a la vista?...
Corren los unos a estrellarse ciegos;
Con gesto y voz aquellos los animan;
Y otros los siguen, y otros los empujan;
Y todos a la par se precipitan...
Labra en arena su ventura el hombre,
Y segura y eterna la imagina;
Sin reparar en la funesta playa
Las rotas naves y recientes ruinas:
Como al pie mismo del Vesuvio ardiente
Cercas, hogares, pueblos se fabrican
De otros pueblos con míseros escombros,
Con la tostada lava apenas tibia!
Aunque la ciega suerte muestre acaso
La engañadora faz grata y propicia,
No en tu ilusión presumas, caro Arnesto,
Que disfrute el mortal dicha cumplida:
El goce de los bienes más ansiados,
De otros mayores el afán escita;
Y apenas a una cumbre asciende el hombre,
Otras más altas sobre sí divisa:
Cual el viajero en los fragosos Alpes
Cien y cien montes trepa con fatiga;
Y cuando sueña el término cercano,
Ve allá en los cielos la nevada cima.
En frágil tabla al piélago sañudo
Se arroja el mercadante: hogar, familia,
Patria, amigos, esposa, hermanos, hijos,
A la sed de riqueza sacrifica:
Sin que le asombre la distancia inmensa,
El hondo mar, el ignorado clima,
Ni pestilente fiebre que le aguarda
Cual triste nuncio en la fatal orilla.
Llega, corre, se afana, de mil siervos
Rinde el esfuerzo a la mortal fatiga;
De avara acusa el mísero a la tierra;
Y estéril halla la opulenta mina.
Árbitro de la Grecia, en regio trono
El hijo de Filipo se vio un día;
Y en tan estrechos límites se ahoga,
Y extiende victorioso sus conquistas:
Tiembla a su voz la Europa, tiembla el Asia;
Cien y cien reyes doblan la rodilla;
Y al llegar a los términos del mundo,
Aun halla estrecho el ámbito y suspira.
¿Pero a qué en el torrente de otros siglos
Buscar tanto escarmiento, tanta ruina,
Cuando a mirarlas con los propios ojos
Nos condenó a los dos la suerte impía?
Al abrirlos al sol por vez primera,
Tremblaba ya la tierra estremecida;
Y al pasar la niñez en leves juegos,
A raudales la sangre se vertía:
La juventud en vano lisonjera
Nos brindó con amores y delicias;
Mientras la voz de la afligida patria
Ahogaba en nuestros pechos la alegría,
Y en vez de amenos prados, solo vimos
A hierro y fuego yermas las campiñas.
¿Mas qué fue del mortal que allá en su mente
El destino del orbe revolvía,
Y árbitro de la suerte y la victoria
La tierra un tiempo le aclamó sumisa?
El eco de su nombre llenó el mundo,
Cuando apenas sus pálidas mejillas
El bozo sombreaba; y en los Alpes
Borró las huellas que dejara Aníbal:
Venció, tornó a vencer, domó la Italia;
Llevó después al Nilo sus insignias;
Y al imperio aspiró del rico Oriente
Por los tristes desiertos de la Siria.
Mas revolvió la vista hacia su patria,
Que desgarraba sus entrañas mismas,
Y el corazón latiéndole en el pecho,
A su ambición el lauro pronostica:
Voló, llegó, paró con fuerte diestra
El carro que al abismo ya corría;
Mas le cargó de grillos y cadenas,
Y un monte de trofeos le echó encima.
En su cumbre asentado, vio a sus plantas
Una diadema en sangre humedecida;
Y la recoge audaz, su frente ciñe,
Y a la Europa aterrada leyes dicta.
Búscale ahora , búscale, si puedes,
En el estrecho hogar de estéril isla,
Cual leve punto en el espacio inmenso,
En el seno del piélago perdida...
Míralo; él es, Arnesto: solo, inmóvil
Sobre una roca en la desierta orilla,
Quien vio a sus pies postradas cien naciones
Y cien coronas en el polvo hundidas,
Ve crecer y llegar las recias olas,
Que amenazan su planta estremecida;
Y apenas a su mísero sepulcro
Asilo y paz concederán un día!
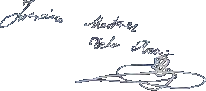
Francisco Martínez de la Rosa