LA EPOPEYA DEL MORRO
VII. EL ASALTO
Allá, lejos, muy lejos,
lúgubre fondo o cárdenos reflejos:
el verbo de las broncas tempestades
en gloriosa explosión rompe iracundo,
y se apaga en las hondas soledades;
el relámpago cruza vagabundo
como una inmensa mariposa extraña;
y el trueno llora su dolor profundo
en el altar mayor de la montaña...
¡Eco parece del enorme ruido
que hicieron, derribados desde el cielo,
al rodar para siempre en el olvido,
los olímpicos dioses! ¡Voz de alarmas
que sembraba pavor, pavor de hielo,
estremeciendo las colgantes armas
en el raudo corcel, que hallaba el suelo
de la trémula Roma decadente,
a donde el fiero bárbaro quería
agua encontrar para lavar su frente
salpicada de fangos todavía!
¡Grito eterno de horror que el furibundo
torrente da al saltar! ¡Ay de agonía,
con que se rasga el corazón de un mundo!
¡Mas no es la tempestad: es la batalla,
que en la cúspide estalla
del Morro que se siente estremecido,
cual si hubiera del cielo descendido,
en un bólido enorme, la metralla,
para saltar del choque de la tierra,
en horroroso y trágico estallido,
como un pregón de atronadora guerra!...
Blanca, espesa neblina
la frente envuelve de la brava cumbre,
en que el drama sangriento se adivina,
del cañón ronco a la rojiza lumbre
que desgarra las brumas repentina...
Blanca, espesa neblina opaca el cielo;
y hasta el altivo sol rinde tributo
a la tristeza del heroico duelo,
y se viste de luto...
Así también, cuando los dioses quieren
acabar con los héroes en la Iliada,
los circundan de nieblas... ¡Y así mueren
bajo los golpes de invisible espada,
sin llegar á saber cómo los hieren!
Por imposibles sendas, por estrechos
bordes de precipicio, por do espacio
encuentra al pie, las invasoras gentes,
con la fe do los triunfos en sus pechos,
con el sol de las iras en sus frentes,
lánzanse a la altitud, cual los torrentes
saltando por encima del reacio
valladar que embaraza sus corrientes...
Finge un río, que en ancha catarata,
en vértigos de espuma se arrebata
al chocar con las peñas: invertido,
sube en vez de bajar. Las muchedumbres
son las aguas de un mar desconocido...
¡Tal el Diluvio Universal ha sido:
tal subieron las aguas a las cumbres!
Y el héroe está en el Morro; y está cierto
de que se acerca el trágico minuto
en que ha de rodar muerto;
y está cierto a la vez de que su gloria
ha de rasgar la obscuridad del luto,
como un tajo de sol sobre la Historia.
Es breve su estatura;
pero en su alto corcel crece y espanta,
cual si fuese titánica figura:
el héroe toca con su frente el cielo,
mas siempre tiene su corcel la planta
afianzada en el seguro suelo...
Llueve el plomo, se rasga la bandera
se destempla el clarín; y roncamente
la invasión adelanta y adelanta;
y caen los soldados, a manera
de las espigas cuya altiva frente
el granizo quebranta...
Se acerca el choque ya. ¡La lucha fiera
va a enconarse por fin! Sigue el torrente...
y todo es confusión súbitamente;
y se mezclan soldados con soldados;
y luego... ¡se derrama por do quiera
ancho rumor de vientos encontrados!
Mas... ¿Quién es el ginete misterioso
que en carrera veloz hacia la cumbre,
del torrente invasor sigue las huellas;
y corre, y corre, de llegar ansioso,
mientras sus armas de chispeante lumbre
van lanzando relámpagos y estrellas?
¡Es la muerte; ella es! Su rostro fiero,
de luminosas cuencas, se destaca
bajo de un casco de luciente acero:
ciñe, como suntuoso coracero,
ingente cota de bruñida placa.
Se ve que avanza triunfadora y fuerte
—con una nube en su semblante pálido
y un rayo de dolor en su mirada—
la dantesca figura de la Muerte
cabalgadora en su corcel escuálido,
que es un arpa de huesos destemplada...
Cual relámpago el látigo chasquea;
y se lanza a la cumbre, a la pelea:
todo, todo lo arrolla y lo aniquila;
que el corcel de la Muerte acaso sea
¡el mismo espectro del bridón de Atila!
¡Arranca chispas al sentar el callo
en el recio peñón; clava la espuela
en el hundido ijar de su caballo,
que se para en dos pies; y luego... vuela!
En su diestra, resplande la guadaña
insaciable de vidas, que a ambos lados
va sembrando el terror. ¡Es una extraña
visión, un huracán de la montaña
que arremolina nubes de soldados!...
Como el experto nadador que a solas
juega en el ancho mar, y ya sepulta
su cabeza en las olas,
ya la saca otra vez, ya la hunde luego,
así la Muerte en misterioso juego,
súbito ya parece, ya se oculta,
ya vuelve a parecer; y entre las filas
deshechas de soldados, cruza rauda,
cual un cometa de pavura ciego
que huye espantado de su propia cauda,
o cual fiera que corre en la espesura
revolviendo sus fúlgidas pupilas
entre las sombras de la selva obscura...
A cada rudo golpe, a cada embate,
los batallones, —aves que en su nido
quiebran las alas por sondear la altura—,
van dejando rodar en el combate
soldado tras soldado, hoja tras hoja,
a manera de un árbol sacudido
que de todas sus galas se despoja.
Soplo de tempestad ruge iracundo...
Allá un soldado cae, otro levanta;
aquél hunde su corvo en la garganta
del débil moribundo,
que, soltando el fusil, rodó a su planta:
aquel héroe sin nombre, con su sola
calada bayoneta, al fin rechaza
a un grupo, que le envuelve y le amenaza
como a la peña la ceñida ola;
ése, como hoja que arrebata el viento,
de peña en peña va, por el barranco;
ese otro lanza horrible juramento,
los ojos pone en blanco,
deja caer el arma, con la diestra
cubre la sangre que en su pecho asoma
y rápido, en mitad de la palestra,
gira sobre sí mismo... y se desploma;
éste, el corvo homicida
clávale por la espalda al que entre tanto
expone, ante cien muertes, una vida;
éste, de cara al sol, muerto soldado,
como expresión de póstumos enojos,
muestra al cielo el combate reflejado
en el cristal de sus abiertos ojos;
y este otro, que dispara
su arma antes de caer, rápido rueda
y, en su alarde postrer, de espaldas queda,
vuelta hacia el suelo con desdén la cara...
Charcos de sangre lo enrojecen todo;
y así la sangre, lustración de horrores,
resbala en cauces de revuelto lodo
cual por la sien del labrador sudores...
¿Qué Verónica santa enjugaría
el sudor de la sangre en ese suelo,
si sólo alcanzaría
a retratarse la batalla impía
en el lino del bíblico pañuelo?...
Entre la sangre, en grupos, confundidos
se amontonan al par muertos y heridos;
vibran las armas rotas sus destellos
temblorosos, como esas sensaciones
que recorren la piel hasta que inerte
el cuerpo queda al fin. Y sobre aquellos
grupos, en su corcel, salta la Muerte;
y salta a modo de una cabra fiera
que empezara a correr, por los montones
de segadas espigas en la era...
Y a manera del Dios de los cristianos
que por do quiera se halla, o a manera
dell sol que esparce generosa lumbre
sobre el amplio hemisferio por do quiera,
Bolognesi verter con amplias manos,
sueña, gloria y fulgor desde la cumbre:
blandir la espada al frente
de aquel grupo que avanza denodado;
él solo resistir aquel torrente
del invasor jadeante y furibundo;
bajar de su corcel, y al buen soldado
que cayó levantar sobre sus hombros;
y recoger el ¡ay! del moribundo;
y luego, nuevamente cabalgando,
buscar el choque provocando asombros;
y ser, en medio de las luchas fieras,
una llama entre todas las hogueras
y una cruz sobre todos los escombros...
A un mismo tiempo, las gloriosas vidas
de Arias e Inclán que al golpe de la Suerte
vanamente resisten, extinguidas
disípanse en las sombras de la muerte.
Arias, bajo su espada que resplande
con luz eterna, es siete veces grande,
ya que muestra en el pecho siete heridas...
Inclán llena el afán desesperado
que expresó un día, con modestia suma,
de morir «como el último soldado...»
Y brilla el sol con súbitos reflejos,
haciendo resaltar, entre la bruma,
la venerable faz de los dos viejos
con sus cabellos de rizada espuma...
Fue entonces... cuando mano temeraria
de heroica abnegación, prendió la mina
de uno de aquellos fuertes... Repentina
retumba en la llanura solitaria,
bronca, inmensa explosión, desde la cumbre;
y se rasga la pálida neblina
al parpadeo de rojiza lumbre...
Soldados, armas, piedras, como informe
masa que un monstruo destrozó, se lanzan,
y hechos un grito de dolor enorme
a las alturas resonando avanzan...
Fiera columna se levanta al cielo,
con fragor de horroroso torbellino,
como protesta con que el mismo suelo
se quiere sublevar contra el Destino...
Y luego... aquí y allá, desparramados,
aceros por mitad, muertos soldados,
corceles moribundos; y en montones
banderas y cureñas de cañones,
miembros rotos y cuerpos desmenbrados...
¡Oh! qué escena de horror...
Y allí, risueña,
una muerta mujer se abre de brazos,
como sobre una cruz, en la cureña
de un tronado cañón. Hecha pedazos
la vestidura, sobre el pecho enseña
de ensangrentada herida el rojo sello
como flor que brotara de una peña...
Al rodar desgreñado
por sus hombros y en torno de su cuello,
el revuelto caudal de su cabello,
simula sobre el pecho ensangrentado
negro plumón de buitre; y entre aquello,
¡ay! se destaca el corvo del soldado
fijo del seno en las desnudas pomas,
como el pico de un cóndor, enclavado
en medio de dos cándidas palomas...
¡Una mujer! La dulce compañera
no quiso separarse de su amado,
sino quedarse oculta en la bandera
de la patria inmortal, cual escondida
perla en el mar, para que así la Suerte,
que hizo de esas dos vidas una vida,
las cortara también con una muerte!
¡Y esa mujer, de carne desgarrada
por infame puñal, con la mirada
de un sol de gloria en la pupila incierta;
esa, sobre el cañón crucificada,
esa... es la imagen de la Patria muerta!
¡Y otra mujer en la celeste altura
de pronto apareció!... ¿Quién es? Su diestra
arma no blande; y temblorosa y pura
se sonríe con tétrica amargura
al mirar el horror de la palestra...
Arma no blande, no; pero fulgura
entre sus manos bellas
y delicadas, sobre nube obscura,
misteriosa corona hecha de estrellas.
Ciñe a su sien otra corona; y ciñe,
con ígneo cinturón, túnica roja
que de los héroes en la sangre tiñe...
Su seno tiembla como leve hoja;
su boca es una rosa sonriente;
y sus pupilas de húmedas miradas
parecen, al brillar tranquilamente,
dos perlas de rocío salpicadas
por el ala de cisne de su frente...
¡Es la Gloria inmortal, que desde el cielo
al héroe busca en la sangrienta zona;
porque verle morir quiere en su anhelo,
caer ante sus pies con raudo vuelo,
y ceñirle su espléndida corona!
Ante sus ojos, More, el digno hermano
del héroe, erguido está. Si en su ansia loca
rompió su nave un día
contra una roca de la mar bravía, 1
vengarse quiere del Destino insano:
morir sobre la cumbre de otra roca
y ante el asombro de ese mismo oceano.
More acordose de la frase aquella
del viejo Mariscal 2, cuando gritaba
en medio de la tropa que luchaba
por asir la victoria; frase bella
y terrible a la vez; discurso parco,
pero de singular, mágico hechizo:
—¡Aquí un charco de sangre! pronto un charco.
¡El no lo repitió; pero lo hizo!...
Al abrigo del Morro,
en tanto el «Manco-Cápac» se debate
en pérdida segura y sin socorro:
y la espesa neblina, agujereada
por los ígneos disparos del combate,
deja ver sobre el líquido elemento
la palpitante flota desplegada,
que a golpes de cañón fatiga el viento.
Y el combate prosigue todavía...
¡El combate es eterno;
porque para los héroes cada hora
es un siglo de afán y de ironía:
ya que morir desean, la demora
es un suplicio más, es el infierno,
es la perpetuidad de la agonía!...
¡Oh! ¡qué horrible es el ver en ambos lados
caer unos tras otros los soldados,
yerbas en que el corcel hunde la planta
o frutos por las piedras arrancados!
¡Oh! ¡qué horrible es saber que en la contienda
el que cae, al caer sólo adelanta
un paso más por nuestra propia senda!
¡Menos horrible fuera, si es segura
la muerte al fin, el que a la vez caídos
hallaran una sola sepultura
todos, a un tiempo y para siempre unidos!
¡Qué vil es el deseo del tirano:
hacer una de todas las cabezas
para cortarla con su propia mano;
mas siempre es menos vil que las vilezas
del Destino inhumano,
que a sus débiles víctimas inmola
unas ante otras sin piedad alguna:
no hace de las cabezas una sola,
pero las va cortando una por una!...
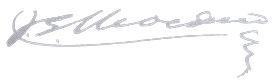
José Santos Chocano
1 El heroico More, comandante que era de la «Independencia», había visto encallarse su nave en un desconocido arrecife de los mares del Sur.
2 El gran Mariscal don Ramón Castilla.